 EL VIDEO
EL VIDEO
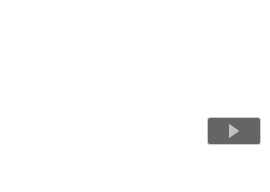

Discurso de Gabriel Boric
El 11 de septiembre de 1973 un golpe de Estado acabó con el Gobierno de Salvador Allende. El general Augusto Pinochet sometió a Chile a una dictadura de diecisiete años. En ese tiempo miles de personas murieron o desaparecieron. Los hombres fueron sometidos a terribles suplicios. Las mujeres, por centenares, torturadas y violadas por militares y perros adiestrados.
El Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura recoge más de treinta y cinco mil testimonios que expresan la dimensión del horror en el Chile de Pinochet.
Esta declaración pertenece a una muchacha de 16 años violada por animales. Estuvo presa en la Región Metropolitana. Tras su liberación fue expulsada de Chile. Marchó sola, sin su familia.
-Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían “chupones”, me pusieron ratas [en la vagina]. Creo que estuve en [recinto secreto de la DINA] me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch (cinta), después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo.
Este relato, de ficción de la historia, está escrito después de leer sus palabras y las de decenas de víctimas que lograron sobrevivir al régimen.
Lágrimas de leche
Ana María Mendoza nació en un calabozo. La placenta quedó esparcida sobre el frío cemento. La niña apenas pesaba dos kilos y medio. La criatura vino al mundo con todos sus órganos y extremidades. A su madre se la entregaron envuelta en una manta. Su carita, es decir, la frente y los ojos, eran como los de cualquier bebé. Al destaparla y verla, en toda su desnudez, Amaya comenzó a llorar. Su hija, en vez de brazos, tenía patas y en lugar de nariz hocico.
El ginecólogo que asistió al alumbramiento revisó a la recién nacida. En una libreta fue anotando minuciosamente los detalles: estatura, grupo sanguíneo, color de pelo, ojos y otros rasgos faciales. Al margen, escribió: la nena no tiene manos. Tampoco brazo y antebrazo. Carece de codos y dedos. En su lugar presenta un fino caño velludo coronado por cinco almohadillas de las que asoman otras tantas uñas a modo de garras retráctiles. No se observa cartílago nasal. Lo reemplaza un fresón oscuro y húmedo propio de los cachorros caninos. Curiosamente, sí tiene labios con forma humana.
Semejante aspecto libró a Ana María de ser entregada a una familia afín a la dictadura. Los militares chilenos sintieron tal repugnancia frente a ese ser que dudaron entre matarlo o dejarlo libre con su madre. Se inclinaron por la segunda opción. Tenían miedo de sufrir una maldición si acababan con la vida de ese pequeño monstruo. De este modo, Amaya recuperó la libertad y a su hija.
La niña creció en el campo lejos de miradas hostiles. Antes de cumplir seis meses masticaba carne molida. A los dos años olfateaba los excrementos de los caballos y hundía su rostro en la bosta mientras se relamía de gusto. Su lengua, completamente extendida, le llegaba por el pecho. No tenía amigos. El único compañero de juegos de infancia, sería un perro, un chucho sin raza lleno de pulgas y garrapatas.
A partir de los 5 años la educación de Ana María corrió por cuenta de un viejo profesor ciego. Amaya lo había conocido en una reunión clandestina en las navidades del 73. Por entonces, el maestro tenía ojos de lince y oído de murciélago. Perdió la vista poco después, al ser sorprendido en un fuego cruzado entre miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y militares. El rebote de la metralla sobre un viejo muro de granito fue a incrustarse en ambas pupilas. Nunca más vio y nunca más quiso ver.
Amaya lo descubrió tiempo después en la esquina del Hotel Carrera de Santiago, hoy convertido en Ministerio de Asuntos Exteriores. El profesor Eugenio estaba sentado en un taburete de madera. A sus pies había colocado una botella de pisco partida a la mitad. La gente arrojaba en su interior monedas y los más piadosos algún billete. Tenía cosidos los párpados o al menos esa era la sensación que daba al verlos a través de unas gafas de cristales amarillo limón.
En contra de lo que una podría imaginar, no fue fácil convencer al maestro para que se hiciera cargo de la formación de Ana María. Amaya le tuvo que rogar una y cien veces. Todos los lunes, durante muchas semanas, viajaba al centro de Santiago para intentarlo. Lo logró una mañana. Se había quedado sin palabras cuando estalló en un llanto interminable. Eugenio reaccionó a su llorera como un animal. Comenzó a mover la nariz con gesto de olisquear algo, pidió permiso y mojó las yemas de los dedos en sus lágrimas. Se las llevó a los labios y después de unos instantes de silencio le preguntó: ¿Por qué saben a leche?
La respuesta era sencilla. La madre de Ana María, como su hija, se había convertido en un fenómeno después del parto. La mujer tardó en descubrirlo el tiempo que la niña necesitó para arrastrarse por el suelo con sus dos piernas y sus dos patas en busca de restos de comida. El bebé apenas se dejaba amamantar. El hocico le obligaba a mantener una postura incómoda pero podía succionar porque tenía labios aunque apenas lo hacía un minuto y estallaba en sollozos de alimaña famélica.
Desorientada, todavía con heridas abiertas de los maltratos en el calabozo y los costurones del nacimiento, Amaya, al principio, no entendía qué pasaba. Sus pechos estaban hinchados, duros como cántaros y no conseguía que la criatura los vaciara. Sospechaba que aquello era el preludio de una mastitis de las que había oído hablar a sus amigas, -la mayoría ahora muertas-, en el primer curso de la Universidad. Tenía miedo de que se formaran quistes y de que estos quistes se convirtieran en tumores y los tumores en cáncer y entonces se muriera y… -¿Quién cuidaría a mi niña?, se preguntaba.
El azar provocó que se cruzara en la calle con “la gringa”, una bióloga norteamericana que investigaba los fenómenos de la corriente de Humbold en el Pacífico. Suzanne le dio la solución inmediata. Llevaba consigo algo nunca visto en esos años: un sacaleches a pilas Made in USA. Según contó, lo había utilizado con algunas crías de focas huérfanas que habían perdido a sus mamás o habían sido devoradas por las orcas. Le ordenó que lo esterilizara y le explicó cómo usarlo. El alivio que sintió Amaya al poder drenar aquellas tetas descomunales fue de igual intensidad a la angustia que le provocó descubrir que en el interior de sus pechos no había leche sino lágrimas. A partir de entonces la niña se alimentó con biberones.
Tras escuchar sus explicaciones Eugenio y ella llegaron a un acuerdo. El profesor recibiría comida y techo a cambio de ocuparse de la educación de Ana María. También tendría derecho a dos trajes por temporada, unas botas de campo y un par de zapatos. El hombre rechazó un sueldo o dinero. Únicamente pidió una radio portátil pero antes de aceptar puso una condición: Amaya le daría su palabra de guardar en un frasco y entregarle las lágrimas de leche que derramara hasta el fin de sus días.
Las clases fueron un éxito. La niña, pese a sus particularidades, vocalizaba con corrección y tenía un amplio conocimiento del lenguaje. Sabía leer aunque, por culpa de las patas, no podía escribir. Sumaba, restaba, dividía y multiplicaba de carrerilla. Su maestro, hasta bien entrada la adolescencia, le impartió conocimientos de aritmética, álgebra, geografía, historia universal, literatura, biología, filosofía, nociones básicas de latín, griego y ciencias políticas. Ana María mostraba una memoria prodigiosa y un humor caustico, síntoma de inteligencia a juicio de su tutor. Así, poco a poco, se fueron haciendo el uno al otro y el aprendizaje, mutuo, se convirtió en la mayor diversión de sus vidas.
Con 15 años cumplidos, la muchacha descubrió el significado de la muerte. El profesor Eugenio cayó enfermo con una gripe que se transformó en bronquitis y la bronquitis en neumonía. El hombre se resistía a ir a un hospital pero cuando Amaya lo descubrió una mañana, inconsciente sobre su cama, lo llevó al Sanatorio Metropolitano de Santiago. Allí le dijeron que un cáncer le estaba devorando los pulmones y avanzaba por los huesos.
Eugenio Amerigo y Colón dejó este mundo el 21 de septiembre de 1988, día de la primavera en el Cono Sur. Amaya pagó una esquela en El Mercurio y anunció la fecha de su entierro. Asistieron decenas de personas. Algunos serían más tarde reputados ministros de la democracia, escritores reconocidos y periodistas de renombre. También había tullidos de la dictadura y familiares de muertos del régimen. En primera fila Amaya y Ana María permanecieron firmes. La joven adolescente acudió cubierta con una capa de fieltro y unos guantes a medida como los que usaba Rita Hayworth en la película Gilda.
Un mes más tarde, el 5 de octubre de 1988, Pinochet, confiado en que era el sueño de Chile y no su pesadilla, se jugó en un referendum la continuidad de la dictadura. Perdió. Un nuevo amanecer democratico llegó con Patricio Aylwin. Amaya y Ana Maria lamentaron que Eugenio no viviera lo suficiente para verlo. Mejor pensado, lo que les dolía era que el profesor no fuera testigo ciego de un hecho que cambiaría el destino de todos.
Pasaron los años pero las dos mujeres procuraban evitar Santiago. El miedo no había desaparecido del todo. Pinochet seguía vivito y coleando. En noviembre del 2004, el socialista Ricardo Lagos, las convenció de que eran libres. Lo hizo cuando ordenó la creación de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura. La noticia, para ellas, era algo más que una información. Ana María tenía el deber de ofrecer su testimonio. Amaya, el deseo de hacerlo.
-La prueba viviente de las atrocidades a mujeres soy yo. Soy hija de la dictadura, de un padre que no conocí, que mi madre no amó y, quizás, no vio… La forzaban después de palizas que le deformaban la cara. Los párpados, de hinchados, se le juntaban y como se revolvía la sujetaban contra los muros de su calabozo y la echaban a las fieras para que la violaran. Unas veces eran soldados, otras animales.
La jovencita testificó amparada en el anonimato. Declaró tapada con una capa y una bufanda. Los comisionistas lloraron al escucharla. A ninguno se le ocurrió mirarle las manos o pedirle que se descubriera la cara.
Anexo histórico.
Otro testimonio de la Comisión.
1) Mujer de 29 años declara que su madre quedó embarazada a los 15 años de edad cuando estuvo detenida (VII Séptima Región en 1974). Como resultado de aquella violación nació ella:
-Yo represento la prueba gráfica, represento el dolor más grande, lo más fuerte que ha vivido mi mamá en su vida… Había mucha rabia adentro de ella. Yo la sentía. Esto ha marcado mi vida y es para siempre. No puedo nacer en otra familia ni cambiar mis antecedentes. Yo tuve que lidiar con la rabia, la frustración de mi mamá pero yo también tuve rabia, yo no tuve espacio para mi situación. Mi mamá iba la Vicaría y ¿Yo?, ¡Me costaba contárselo a mi mejor amiga! He tenido que cargar con una mochila eterna… Después que me contaron, empecé a tomar, tomaba todo el fin de semana, escondida. Por eso siento que tengo muchas lagunas en mi adolescencia (…)
Cuando descubrió su historia:
-Al principio traté de apoyarla a ella pero me di cuenta de que aquí hubo dos víctimas no una. Durante años hablamos con mi mamá de ella, de su dolor, creo que recién está entendiendo que yo sufrí también. Me di cuenta y dije, ¿qué pasa conmigo? Vi cómo yo fui forjada… Mi mamá fue la hija de la vergüenza. Sus padres nunca la perdonaron por haber sido detenida.
Por qué testificó:
-Prefiero que mi situación exista, que se reconozca… Me ha costado muchos años poder contarlo, mantener este secreto me dio angustia… Con esto genero el título de persona. Yo soy esto que me pasó. Pido que me apoyen, que me entiendan… Es que antes no me sentía persona, porque me decían que mi caso, o sea YO, no cuadro en el espacio que se dio (señaló al ordenador).
-Siento que nosotros, los niños nacidos igual que yo, fuimos tan prisioneros y torturados como los que estuvieron presos… Eres víctima y no lo ven. Porque no está en ninguna parte clasificado. Cuántas madres ven en sus hijos los gestos de sus violadores [y los rechazan] Hay personas que cargan con sus desaparecidos, otros cargan con sus torturas. Yo también cargo con mi mochila, fui detenida inconscientemente. Ni siquiera puedo definir el espacio que generó dentro mío […] Todo el daño que me hicieron es interno, no tengo marcas físicas. Los ojos con que mira una torturada, son muy distintos a los ojos con que yo lo miro. Es el mismo problema desde otro prisma. Esa visión no está presente en esta comisión. No hay que taparla con tierra. Hay que mostrarla.